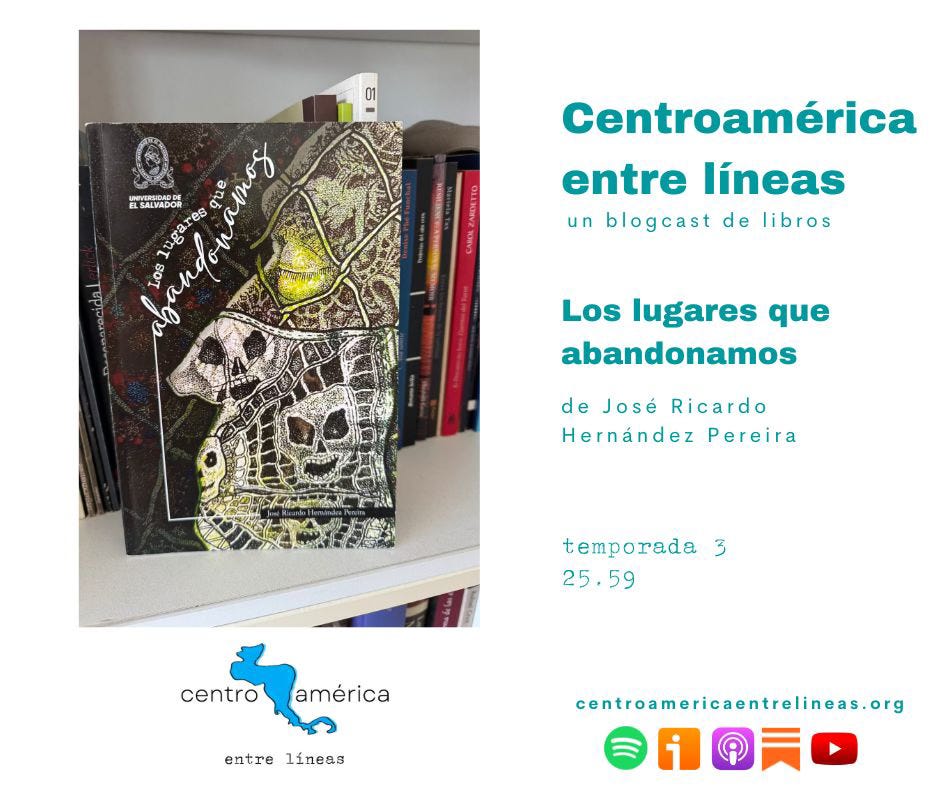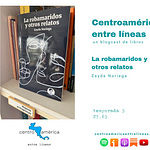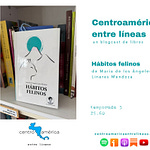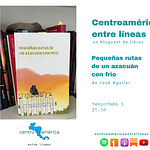Centroamérica, heredera de la imbricación de las culturas indígena, española y africana, es poseedora de infinitos mitos, cuentos y leyendas. A lo largo de su historia, abonada por una intensa tradición oral, sus pobladores han construido, deconstruido y mezclado los mitos y leyendas con la realidad histórica. Los cuentos y leyendas centroamericanas beben del imaginario creativo y vivencias populares; nos abren una ventana a un mundo mágico de paisajes misteriosos, animales exóticos, costumbres peculiares, de ánimas, aparecidos y espantos. Son relatos que desafían una realidad, la centroamericana, que se debate entre la crudeza de la vida cotidiana y la capacidad resiliente de sus pobladores para afrontar un perpetuo legado de la inequidad y exclusión social.
Lo fantástico siempre ha estado presente en el imaginario centroamericano, acuerpada por esta tradición oral, que aún forma parte de la cultura e identidad de sus pobladores; pero es hasta el siglo XIX que las obras formales de la narrativa breve muestran indicios de experimentación con temas relacionados con lo que luego será conocido como el género fantástico. Los mecanismos de base para construir el texto fantástico, buscan primordialmente introducir algo inexplicable y provocar inquietud en el mundo de apariencia normal, con el objetivo de revelar que la realidad no funciona como se cree. Ese elemento fantástico cumple la función de modificar las situaciones planteadas, rompiendo la estabilidad y provocando un desequilibrio, que será restaurado al final del relato. Los recursos de la narrativa fantástica están orientados a maximizar este efecto, construyendo una serie de pasos que develen la transición entre un estado y otro para acentuar su carácter de transgresión.
Parte de la evolución de la literatura de rasgos fantásticos, y abonada por ese horizonte de tradición oral, en los albores del siglo XX surge un movimiento literario y pictórico, como parte de las vanguardias propias de esos tiempos y con un marcado interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. El realismo mágico nace en un contexto de agitación social y política y es utilizado por sus autores para criticar las estructuras de poder y explorar las realidades sociopolíticas de sus países. Y es que entrelazar lo mágico con lo real, hizo posible construir una crítica social y política que abordara realidades despiadadas como la opresión, la injusticia y la lucha por la identidad, envolviendo al lector en una narrativa encantadora y profundamente humana.
Magda Zavala, escritora, investigadora especialista en literatura centroamericana y ensayista costarricense, en su ensayo, “La literatura centroamericana en el reciente fin de siglo”, explica que durante la década de 1990 irrumpen en Centroamérica los efectos literarios de la globalización, estimulando la expresión de diversas voces tanto estéticas como críticas y teóricas. En la literatura de posguerra el centro no es lo nacional ni la colectividad, sino la individualidad y sus circunstancias. Los autores utilizan un lenguaje más estandarizado que elimina las marcas culturales originarias y que expresa mayor interés por los temas como la ficción, la identidad erótica, así como una narrativa más híbrida. La investigadora costarricense afirma que es una narrativa de carácter experimental y metaficcional. Es fragmentario y extraliterario por lo que busca escapar a cualquier clasificación. Su naturaleza es lúdica y autorreferencial.
En cualquier caso, la literatura es una expresión artística que se nutre y se enriquece de la realidad que envuelve a los narradores y poetas. Cada obra literaria es el resultado de una fusión entre la imaginación del escritor y los elementos de su entorno. Y definitivamente la realidad centroamericana proporciona a los narradores y poetas del istmo un marco de referencia y se patentiza, de una forma más o menos intensa, en los diferentes horizontes literarios que se desarrollan. La realidad cotidiana en Centroamérica transita a caballo entre el Realismo mágico y el Surrealismo trágico. Un terreno abonado para la supervivencia afectiva en el día a día, en el que la resiliencia es el único salvavidas en la cotidianeidad de las relaciones de sus habitantes. Si en este contexto ya es difícil vivir en Centroamérica, las relaciones interpersonales pueden marcar la diferencia entre mal vivir o llevar una vida plena.
Ante esta realidad del istmo que arrastra hemorragias emocionales y brechas sociales de su recién pasado, herido en la mayoría de los países por guerras civiles y dictaduras, hace muy difícil que la región abrace su desarrollo sino resuelve, o al menos intenta, buscar la reconciliación y la justicia con la memoria, especialmente con aquellos grupos sociales vulnerables y sobrevivientes de los conflictos armados. Los autores contemporáneos del istmo centroamericano continúan abordando desde lo mágico para describir espacios, conflictos y dinámicas, como parte de una tradición literaria que se renueva constantemente, siendo consciente del contexto sociocultural que los envuelve. Y es en El Salvador donde cobra fuerza esta nueva generación de escritores, principalmente narradores, que comparte los rasgos mágicos de una literatura que se nutre de la realidad cotidiana tamizada por la mirada creativa de una generación de escritores, nacida en años de democracia, pero conscientes de un legado social marcado por las guerras intestinas del siglo XX.
Escritores que recurren al horror, a lo increíble, a lo extraño, a lo inverosímil, a lo real maravilloso para tratar la problemática social de su realidad, pero se desmarcan del estilo contundente y directo con la que la mayoría de las obras conseguidas en la región denuncian la injusticia social. Ellos pincelan sus historias con trazos de inverosimilitud para dar color a la oscura realidad en la que se deselvuelven sus personajes. Y así lo vamos a comprobar con la narrativa de uno de los escritores más inquietos y traviesos del panorama literario centroamericano y concretamente de El Salvador.
El día de hoy, dedicamos nuestro transitar literario a su obra Los lugares que abandonamos del escritor José Ricardo Hernández Pereira.
Los lugares que abandonamos de José Ricardo Hernández Pereira reúne dieciocho relatos en los que permean lo real y ordinario, los temas relacionados con lo urbano, lo cotidiano mezclados con lo inverosímil como fórmula estética. Sus relatos, caracterizados por su fuerza expresiva, nos enfrenta a realidades que son circulares, cíclicas, frecuentes en la actualidad centroamericana. Sus personajes no son individuos que cumplen las funciones de un héroe común, sino que son seres sufridos y aquejados por la realidad, en su mayoría son personas que buscan una salida a su mundo de insatisfacción e impotencia, resignadas a que las fuerzas del destino son las únicas que rigen las oportunidades de este mundo.
Los relatos de José Ricardo Hernández Pereira son narraciones sencillas, despojadas de cualquier intención estilista, en las que impacta el comportamiento de sus personajes, su desarrollo trepidante y los finales tan inesperados. El escritor y crítico literario guatemalteco, Francisco Alejandro Méndez, afirma que cuando el leyó los relatos, estos le abrazaron hasta que tuvo que soltarlos en la última página mientras sentía como si hubiera concluido una maratón.
Los relatos de Los lugares que abandonamos están organizados en tres bloques: el primero, Del amor de la muerte, que incluye los relatos El experimento Kravetz, Un tipo debajo de la cocina, Hombres suben, La demolición y Murmullos. El segundo, de título Pequeñas resistencias, se compone de los relatos Amor animal, Instrucciones para portar un arma, La espera, Contrariedad, Un llanto atorado y Los lugares que abandonamos. Y el segundo, titulado Desapegos, está integrada por los textos Retrato de pájaros muertos, Los sueños de Alberto, Náufrago, El hombre soñado, El niño y el dinosaurio, Del problema de enamorarse de cosas prácticas e Instrucciones para pulverizar una roca.
José Ricardo Hernández tiene la capacidad de describir lo inverosímil logrando volverlo familiar; y al mismo tiempo, describe lo ordinario, consiguiendo revestirlo de novedad. El une los elementos que parecen estar en conflicto para crear algo sorprendente, a caballo entre cuentos plenos de situaciones improbables o imposibles. Como Tulio que descubre que las ironías de la vida son parte también de su propia crueldad en el relato El experimento Kravetz o la chica protagonista que descubre el acto liberador que supone poner freno al abuso en el relato Hombres suben o la pasajera que sale mal parada en su afán por poner orden con la gente que no respeta la fila de espera en la parada del autobús en el relato Contrariedad.
El narrador José Ricardo Hernández es un escritor honesto. De hecho, el considera que una de las virtudes más sobrevaloradas es, probablemente, la elocuencia. José Ricardo opina que “hay quienes ponderan más la fuerza expresiva y fluidez de un discurso, que las acciones de quien lo emite. Que alguien hable bonito no significa que sea una persona responsable y con ética”. Y sobre todo, es un escritor con los pies en la tierra. José Ricardo es una persona que vive el momento; el se autodefine como una persona carpe diem pues, en sus propias palabras, su temor es llegar a viejo y querer retroceder el tiempo para hacer las cosas que, por falta de valor, no hizo.
Tal vez así se pudo haber sentido el personaje que soñó que era soñado y que en ese sueño él se convertía en una bestia, del relato El hombre soñado. Ricardo nos relata:
“Cuando llegue la hora de mi muerte”, pensó una vez despierto, “¿será que también estaré siendo soñado por alguien?”
José Ricardo enriquece la trama narrativa de sus relatos de Los lugares que abandonamos con una sutíl estrategia metaliteraria. Algunos de los relatos abren con citas breves de diferentes escritores con las que el narrador les rinde homenaje.
Y mientras trabajaba, pensó en ella
de la novelista estadounidense Patricia Highsmith, abre el relato El experimento Kravetz
Bajo la niebla del quirófano
Extrañas aves de colores anidan
del poeta español Pere Gimferrer abre el relato Un tipo debajo de la cocina
Cada noche
hombres suben por las trenzas de mi cabello
Buscan descifrar mi aroma
de la poeta salvadoreña Dariela Quinteros, en el relato Hombres suben
Ya podía salir la fiera
ya estaría a solas con su presa
del escritor español Leopoldo Alas “Clarín” en el relato La demolición
o
En esta cárcel maldita,
donde reina la tristeza,
no se castiga el delito.
Se castiga la pobreza.
del poeta, ensayista e intelectual salvadoreño Roque Dalton en el relato La espera.
De igual forma, es imposible no pensar en el escritor hondureño-guatemalteco Augusto Monterroso cuando en el relato El niño y el Dinosaurio leemos:
Comenzó a jadear más lento y se murió.
El escritor salvadoreño Walter Melendez considera que la narrativa de José Ricardo está aderezada con elementos locales de violencia social lo que la convierte en un exponente de la actual tendencia del panorama literario salvadoreño y por extensión, centroamericano, de hacer literatura con esa mezcla de crítica social y lo inverosímil; estas historias están casi siempre ambientadas en parajes urbanos, en barrios caóticos donde personajes patibularios protagonizan no solo lo inexplicable de las situaciones inverosímiles, sino también ese temor a ser violentados por bandas criminales, por villanos que pueden ser los funcionarios locales de una institución del gobierno o el dueño de una tiendecita que tiene algún pacto macabro.
Escenarios que en los relatos de José Ricardo son el paraje urbano nocturno aterrador del relato Hombres suben, la pequeña cocina en la que brotan seres pequeños en el relato Un tipo debajo de la cocina o la universidad de El Salvador en el relato La demolición, una violencia tácita como la que vive Gaspar, protagonista del relato Amor animal y devorador de proteina animal en tiempos de confinamiento que cae presa de otros con un mayor apetito voraz por este tipo de proteina, o el abuso que sufre, ya mencionado, la protagonista del relato Hombres suben o situaciones inverosímiles pero muy patentes en la realidad cotidiana como la receta de limones hirviendo en miel para curar el susto de una niña en el relato Un llanto atorado, o el infausto toque de queda decretado por el régimen en el relato Los lugares que abandonamos, por mencionar algunos elementos.
Los relatos de Los lugares que abandonamos de José Ricardo se dejan abrazar por el estilo simbólico y perturbador, propio del arte con crítica social, del artista salvadoreño Dagoberto Nolasco. La portada de esta edición es la obra pictórica Autorretrato con barbijo del artista. Una obra de tinta sobre papel realizada en el 2020 que pertenece a la serie Rostros en cuarentena. Un rostro con ojos cerrados, inexpresivos, una mascarilla con tétricos motivos en grises y negros y sumamente expresivos, sobre un fondo azul, granate cuya textura simula una malla o alambrado metálico. Parte del rostro está cubierto con una mascarilla o barbijo, tamizado con calaveras y patrones que evocan muerte, sufrimiento o violencia. El fondo izquierdo tiene tonos oscuros y rojizos con formas circulares que recuerdan virus, engranajes o células, dando una sensación de amenaza o enfermedad. Seguramente el artista produjo esta serie durante los años de pandemia causada por el coronavirus COVID-19. Dagoberto Nolasco, pintor y dibujante salvadoreño. Su obra es sumamente simbólica y modernista en lo que se refiere a técnicas del dibujo, siempre en una exquisita deformación de lo figurativo; figurativo colmado de un barroco en la saturación de ideas y formas que las representan. Este reconocido pintor salvadoreño ha dejado plasmada en sus pinturas paisajes sobre el realismo salvadoreño, tocando temas de crítica y denuncia social como la guerra, la corrupción, el aborto, la desesperanza, la muerte, la violencia y el amor.
La escritora guatemalteca Carmen Matute, en su ensayo, el oficio de escribir, plantea que, de un escritor debe destacar su capacidad de asombro, su curiosidad y la imaginación, comparables únicamente a las de un niño. La autenticidad, el desgarre interior, y una permanente confrontación con el mundo que le ha tocado vivir, también son componentes que forman a un escritor. Podría decirse que el oficio de escribir es muy complejo porque si bien involucra el razonamiento, el orden del pensamiento, nace de las más puras e inexplicables profundidades del alma.
Y José Ricardo Hernández, con sus relatos de lugares que abandonamos, es el mejor ejemplo del buen oficio de escribir, pues realiza un ejercicio de literatura de imaginación que nos ayuda acomprender el mundo de lo posible a través del extraño, del improbable o del imposible. En su discurso de aceptación del Premio Nacional de Literatura de la Universidad de El Salvador, por su obra Los lugares que abandonamos, en 2023, el afirma que escribir es algo así como cortar rocas: es una cuestión de sensibilidad y paciencia. Si uno hace demasiada fuerza, se puede arruinar todo. Hay que saber golpear en el lugar indicado, y para eso el escritor siente que hay que ser paciente y saber sentir y observar, no sólo afuera, sino también adentro.
El libro de relatos de Los lugares que abandonamos abre con un texto del escritor chileno Alejandro Zambra que pertenece a su obra Formas de volver a casa, en la que narra la historia de un personaje anónimo que se esmera en escribir una novela basada en sus propias vivencias, intentando reconstruir una memoria perdida en la historia de Chile, creando una verdad personal. Estamos seguros de que los relatos de José Ricardo son un ejercicio de memoria y de imaginación, y que nacen de sus vivencias personales, que provienen de su faceta como escritor pero también como docente. Pues José Ricardo es ante todo es un docente que escribe. Por eso conoce mejor que nadie las necesidades y retos que muchas comunidades tienen para enfrentar su diario vivir. Y el mismo nos hace entencer que la educación es vital para el desarrollo de un país y que la literatura nos mantiene humanos.
El escritor chileno que abre el libro de relatos declama:
No sabes si regresan o se van
—las nubes—
cuando cambian tantas veces de forma
Y pareciera que seguimos
Habitando el lugar que abandonamos
Y en el texto Los lugares que abandonamos, el narrador José Ricardo abre el relato, dedicado a su esposa Ruth, con sus personajes cortando las nubes con una bicicleta Huffy, dirigiéndose hacia el mar, hacia un sur dividido, arropados por una brisa azul marina que imaginaron muy parecida a la libertad. Porque ellos lo que más ansían es esa libertad.
Tal vez la nubes de Alejandro Zambra, que cambian de forma tantas veces, y las nubes que arropan a los personajes en bicicleta de José Ricardo no son las mismas… o tal vez sí. En cualquier caso, esas nubes, producto de la literatura de imaginación, simbolizan que la literatura es la respuesta necesaria para sobrellevar y superar las actuales realidades distópicas y asfixiantes, como las que actualmente vive Centroamérica. Pues la literatura, especialmente la de José Ricardo Hernández, nos hace más humanos. Pues como el propio José Ricardo escribe, es ahora o nunca.
José Ricardo Hernández Pereira escribió Los lugares que abandonamos y fue publicado por la editorial de la Universidad de El Salvador en 2024.
José Ricardo Hernández Pereira nació en 1985. Docente, escritor y editor salvadoreño. Formó parte del taller literario de La Casa del Escritor, que dirigió el escritor, periodista, traductor salvadoreño Rafael Menjívar Ochoa. Algunos de sus títulos publicado son Soft Machine, publicado en 2021 y Los lugares que abandonamos en 2024. José Ricardo dirige la iniciativa editorial Pantógrafo Editores, a través de la que ha compilado y publicado las antologías Cuentos indispensables que reúne narrativa contemporánea de docentes salvadoreños. Además, ha participado como co-antologador de los panfletos literarios Incipit compendium y Monstrorum artifex que reúnen narrativa emergente de El Salvador. Sus cuentos han sido incluidos en las antologías Memorias de La Casa: 12 narradores, Tierra breve: Antología centroamericana de minificción y Voces desde el encierro: Antología de cuento latinoamericano. Sus relatos también han sido publicados en las revistas Cultura 122, El Borracho Abstemio, Kametsa y El Pez Soluble.
Entre los reconocimientos, su cuento Perros recibió la Mención de Honor en el XIV Certamen Literario Conmemorativo a los Mártires de la UCA, en 2021. Y su cuento Rapsodia 92 ganó este mismo certamen en 2022. En 2023, la revista La Zebra lo incluyó en su selección de los veinte autores más jóvenes publicados por dicha revista. En ese mismo año, su material Los lugares que abandonamos ganó el Premio Nacional de Literatura "José María Méndez" que promueve la Universidad de El Salvador y en 2024 ganó los XXIX Juegos Florales de Sensuntepeque en la rama de Cuento con su obra La ciudad en los ríos, presentada bajo el seudónimo Deiphago. José Ricardo Hernández es el creador del inspirador podcast literario BibliófilosSV, un espacio de pláticas, lecturas, comentarios sobre libros, películas y proyectos y forma parte del consejo editorial de la revista electrónica cultural El escarabajo.
Fuentes consultadas:
Hernández Pereira, José Ricardo. Los lugares que abandonamos. San Salvador: Universidad de El Salvador, Editorial, 2024. ISBN: 978-9961-88-48-0.
Meléndez, Walter (2025). Los lugares que abandonamos de Ricardo Hernández Pereira, una obra que se suma al gótico salvadoreño. En: Medium, (11 de enero). Recuperado de: enlace
Méndez, Francisco Alejandro (2025). La Soft Machine de Ricardo Hernández Pereira. En: Casi Literal, revista centroamericana de cultura y opinión (5 de febrero). Recuperado de: enlace
Hernández Pereira, José Ricardo (2024). El experimento de Kavetz. En: El escarabajo (24 de septiembre). Recuperado de: enlace
Hernández Pereira, José Ricardo (2023). Sobre los lugares que abandonamos. En: Octubre rojo (9 de diciembre). Recuperado de: enlace
“Que alguien hable bonito no significa que sea una persona responsable” (2020). En: Séptimo sentido (20 de diciembre). Recuperado de: enlace
Hernández Santos, María Eugenia (2017). El cuento fantástico centroamericano contemporáneo. Una mirada hacia las nuevas propuestas: tesis de posgrado. En: Universidad Rafael Landívar, Facultad de Humanidades (julio). Recuperado de: enlace
Nolasco, Dagoberto (2010). Reflexiones, augurios y ficciones. En: web del artista (diciembre). Recuperado de: enlace
Diferencia entre realismo mágico y real maravilloso (y otras formas de lo inverosímil en la literatura)(2018). En: Relatos Magar (22 de marzo). Recuperado de:enlace